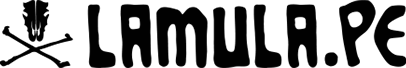DISPUTAR EL CORAZÓN DE NUESTRAMÉRICA
Aportes a la estrategia del movimiento de Cultura Viva Comunitaria en el proceso actual de derechización de los gobiernos latinoamericanos
El presente artículo busca identificar las principales características del actual período en el que se desarrolla la relación entre el movimiento de cultura viva comunitaria y los gobiernos nacionales en la mayor parte de América Latina, con la finalidad de aportar algunos elementos que permitan afinar una estrategia política en el marco del IV Congreso Latinoamericano. Cabe aclarar que este texto no busca analizar la relación de los grupos de CVC con sus comunidades, aunque este punto sea considerado, sino la relación de dichos grupos frente a los gobiernos que hoy detentan las herramientas estatales en la región
1. Sobre la ruta de las políticas de Cultura Viva Comunitaria
Cuando hablamos de Cultura Viva Comunitaria (en adelante CVC) usualmente hacemos referencia a tres elementos. En primer lugar, a prácticas sociales que tienden a consolidar vínculos colaborativos, equitativos y diversos sobre la base de la convivencia armónica entre seres humanos y la Pachamama, en oposición al capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. En segundo lugar, a las expresiones organizadas de la sociedad que ejercen dichas prácticas, así como a las articulaciones que se tejen entre ellas, sea a nivel territorial o por otras afinidades (rubro de creación, temáticas que abordan, etcétera). Finalmente, también llamamos CVC a un conjunto de lineamientos de política pública, construida entre Estado y organizaciones sociales, que se orientan al fortalecimiento y proyección de dichas prácticas, organizaciones, articulaciones y afinidades.
Este tercer elemento de la CVC es el más reciente, y al mismo tiempo, el que ha generado mayor debate público, en tanto incorpora los primeros dos elementos dentro del marco institucional estatal, llevándolos más allá de sus territorios habituales. Si bien es posible identificar políticas, planes, normativas, programas y otras herramientas de gestión pública en cultura con características similares a lo largo del siglo XX en Nuestramérica, también es cierto que la aparición en el ámbito estatal de una política pública nítidamente caracterizada como CVC, y asumida así por sus principales protagonistas, tuvo un momento concreto. Ese momento fue el año 2004 en Brasil, en el primer gobierno del presidente Lula Da Silva, siendo Gilberto Gil ministro de cultura. Durante los siguientes años se desencadenó un proceso continental de articulaciones con una proyección de movimiento que asumían dicha denominación (siendo el principal referente articulador la Plataforma Puente - Cultura Viva Comunitaria, síntesis continental de diferentes procesos de trabajo en red, y cuyo primer congreso latinoamericano fue en mayo de 2013 en Bolivia), a la par que en distintos países se aprobaban y ejecutaban leyes, programas y financiamientos orientados a la política de CVC desde instancias locales, estatales e supraestatales. En ese proceso el movimiento asumió, dentro de la arena de disputa estatal, la bandera del 1 % de los presupuestos nacionales para el sector cultura y el 0.1% de los presupuestos nacionales para CVC. Esta bandera fue acompañada de otras: mayor participación en la construcción de políticas culturales con enfoques territoriales, de género, interculturalidad, entre otras.
Al respecto, resulta necesario ensayar algunas reflexiones que permitan identificar las potencias y debilidades de este camino que emprendimos como movimiento, específicamente en nuestra relación con el ámbito estatal, para poder esbozar rutas estratégicas dentro del nuevo escenario político de Nuestramérica. Para ello, un primer punto a señalar es que las prácticas, discursos y organizaciones vinculadas a la cultura viva comunitaria tienen una historia de larga duración en la región. Sean desde la matriz civilizatoria andino-amazónica, los movimientos de resistencia a la colonia, los procesos de independencia, la construcción política de movimientos obreros y campesinos, los movimientos de liberación nacional, los procesos de urbanización y lucha por derechos sociales, los movimientos contra las dictaduras, las luchas feministas y de los pueblos originarios, entre tantas otras raíces. No obstante, como ya se ha mencionado, la CVC como política pública en el ámbito estatal surge a inicios del siglo XX, dentro del denominado “ciclo de gobiernos progresistas”, enflechados desde la izquierda en las banderas de democratizar las representaciones en el Estado e implementar políticas públicas que permitan una redistribución más equitativa de la riqueza. En ese marco, la CVC adquirió rápidamente un espacio dentro del campo de la política y la gestión cultural dentro del Estado, y también en universidades y centros de investigación.
2. La consolidación del movimiento de CVC en el ciclo de gobiernos progresistas
Para analizar los elementos que permitieron que dichas prácticas, discursos y organizaciones se convirtieran en política pública en el marco de dicho ciclo de gobiernos progresistas, es necesario recordar el período previo, que inicia con el fin de las dictaduras militares, las transiciones democráticas y el establecimiento del neoliberalismo en la región a través del Consenso de Washington (entre la década de los 80s e inicios del siglo XXI, aproximadamente). Este período fue lesivo para las organizaciones sociales y progresistas, no solo porque se extinguió o debilitó mucho del tejido material, económico y social que se había construido durante décadas, sino que también se perdieron identidades, tradiciones, lenguajes y formas de hacer política surgidas del campo popular. Los cambios económicos, tecnológicos y políticos consolidaron una cultura hegemónica basada en el individualismo consumista que, junto al colonialismo cultural y el patriarcado, tenía como objetivo reproducir y profundizar la fragmentación de los sectores subalternos e implantar una política de saqueo. En este periodo se produjo el desarme material, ideológico y político de las organizaciones que décadas atrás habían enfrentado al régimen capitalista y sus expresiones políticas y militarizadas, quedando aisladas de las mayorías sociales y, por ende, derrotadas en el terreno político.
Una primera respuesta de las organizaciones sociales a dicho período neoliberal vino en clave posmoderna, desarrollando una estrategia defensista y fragmentaria, traducida en las banderas de lucha basadas en “derechos” y “agendas” particulares, sin vocación efectiva de articulación, la crítica a los planteamientos de transformación social desde una mirada de la totalidad de la realidad social (es decir, la sospecha a las propuestas de transformación de la sociedad en su conjunto, en tanto se les consideraba metarrelatos utópicos o impositivos, reduciendo así el horizonte político a las luchas específicas y desarticuladas), el cuestionamiento a las “representaciones” y el horizontalismo como criterio organizativo.
Estos planteamientos dialogaban también con la apabullante realidad material impuesta por las nuevas formas de acumulación capitalista de carácter global, los cambios en el mundo del trabajo (precariedad, alta rotación), la preponderancia mundial del capital financiero por sobre la industrialización, la configuración de un mundo multipolar, la crisis de las instituciones de representación política a nivel global y el planteamiento de la “gobernanza” como elemento central de la democracia, instaurando una “política de acuerdos” (que se tradujo en estrategias de despolitización basadas en la “incidencia” de la sociedad civil frente al Estado sobre temas específicos de agenda, desplazando abiertamente a las anteriores estrategias de insurrección con el partido a la cabeza para la toma del Estado o de construcción de mayorías para transformar el Estado a través de la vía electoral).
El símbolo más claro del cierre de un período y el inicio de otro a nivel mundial fue la caída de la Unión Soviética, y con ésta el declive de la hipótesis estatista y partidaria como vías de transformación social, dos espacios que habían privilegiado las estrategias de los sectores progresistas durante el siglo XX y que habían sido puntos privilegiados de enunciación para construir una mirada política de totalidad. El siguiente hito en la región fue el desarrollo del llamado “Consenso de Washington”, dando pase claramente al modelo neoliberal. Esta estrategia defensista y fragmentaria con la que las y los dominados enfrentaron este período se sostenía en una precariedad política y material, pero también en una sospecha por las fórmulas orgánicas y estratégicas anteriores (las cuales además venían dentro del paquete de un tremendo fracaso histórico), generando procesos de resistencia focalizada y/o de asimilación a las premisas centrales del esquema de dominación.
En los hechos, diversas organizaciones culturales mantuvieron sus banderas de lucha en espacios focalizados a nivel comunitario, sea urbano o rural, estableciendo articulaciones de carácter territorial o sectorial, usualmente entre organizaciones con alto grado de afinidad, pero no bajo la orientación de construcción de una alternativa de poder y gobierno. A nivel de fuentes de sostenibilidad, se podían identificar organizaciones vinculadas a financiamientos internacionales (vía ONGs o similares), otras organizaciones que le daban mayor peso en sus dinámicas autogestionarias, algunas que lograban captar algunos fondos estatales y, finalmente, un amplio número de organizaciones sin ninguna forma sostenible de solventarse y cuya organicidad y permanencia era altamente inestables, lo cual se traducía en una fuerte volatilidad de su participación y representación política. Lo que resulta positivo es que, a nivel de ejes de politización, las organizaciones sociales y culturales resaltan con mayor claridad la problemática ambiental, los derechos de las mujeres y la diversidad sexual, las nuevas formas de trabajo del sector terciario, la migración, la democratización de los medios de comunicación y nuevas tecnologías, los derechos culturales y la insostenible desigualdad a nivel global.
En ese escenario de arremetida neoliberal y declive de un proyecto alternativo al capitalismo, se construye un archipiélago de experiencias locales y sectoriales que, si bien estaban signadas por la fragmentación y el desarme político, lograron macerar importantes prácticas, análisis y balances sobre las limitaciones que llevaron a la derrota e hicieron de sus experiencias campos fructíferos de experimentación de otras formas de politización en las que aparecía la dimensión cultural ya no como un punto secundario sino como el campo mismo de lucha. Desde la izquierda se recompone en ciertos países el campo popular aprovechando capítulos de crisis del modelo neoliberal. Nuestramérica ingresa en el ciclo de gobiernos progresistas y consolida un clima relativamente propicio para la maceración de estas experiencias, entre las que se encontraban las organizaciones de CVC.
La consolidación del movimiento latinoamericano se desarrolla en esta etapa y está directamente vinculada al ciclo de gobiernos progresistas en la mayoría de países de la región, no porque la fuente de su fuerza proviniera de esa relación con el Estado sino porque dicha relación obligó a las organizaciones de CVC a articular en una escala más grande para disputar bienes comunes de la sociedad (presupuesto, legislación, plataformas comunicacionales, etcétera), ampliando su capacidad de acción e interlocución. Esa relación logró expresar en políticas públicas una fértil constelación de fuerzas comunitarias, no solo a través de procesos de “incidencia” sobre la base de agenda sectoriales o locales, sino teniendo a dichas organizaciones como protagonistas de dichas políticas públicas y disputando el sentido mismo de la construcción de políticas públicas. Por otro lado, se incorporaron miembros de organizaciones al aparato estatal y/o a representaciones políticas dentro del Estado, sea como gestores culturales o como representantes políticos, e incluso servidores públicos que en ese proceso fueron ganados para el movimiento.
3. El período actual de derechización de los gobiernos latinoamericanos y su impacto en las políticas de CVC
Este es un punto que deberíamos analizar con mayor detalle pues, luego del repliegue del progresismo y la derechización de los gobiernos latinoamericanos (articulados a una estrategia imperialista de reposicionamiento de los Estados Unidos en la región, dinamizados socialmente por los sectores económicos nacionales y transnacionales, un amplio espectro del oligopolio de los medios de comunicación y movimientos conservadores y totalitarios, y cohesionados por una hegemonía cultural altamente consolidada) lo que ha venido es un ataque directo a los avances del movimiento en el campo estatal de las políticas públicas (a nivel legislativo, administrativo y presupuestal, pero sobre todo a nivel de legitimidad social) y un debilitamiento del movimiento, específicamente en sus dimensiones política y orgánica. Esto no quiere decir que el desmantelamiento de las políticas públicas haya significado mecánicamente el debilitamiento del movimiento. Al revés, es el debilitamiento político del bloque progresista (incluyendo el movimiento latinoamericano de CVC) el que permitió dicho desmantelamiento en nuestros avances en el campo estatal, así como la consolidación de otras políticas que hacen eco de movimientos sociales y culturales de carácter conservador y funcionales a los intereses de los sectores de poder que se benefician de la acumulación capitalista a nivel nacional e internacional.
En concreto, este desmantelamiento ha significado la desaparición de ministerios de cultura o el recorte sustancial de sus presupuestos, el congelamiento de programas de CVC a nivel local y nacional, el ataque a instituciones y normativa vinculada a la memoria sobre el período de las dictaduras militares, a las políticas públicas con enfoque de género y a las vinculadas a pueblos originarios; pero también la reconcentración de la riqueza, el fortalecimiento de la criminalización de la protesta, la militarización como clave para el dominio territorial de empresas extractivas, la intromisión de instituciones religiosas en la política pública, entre otras consecuencias. Todo ello en un proceso de reposicionamiento político y económico en la región latinoamericana de Estados Unidos, principal aliado internacional de los gobiernos derechistas, con una posición abiertamente injerencista y guerrerista. Estas son las consecuencias del actual escenario de derechización de los gobiernos latinoamericanos ante los avances del movimiento de CVC en las políticas estatales.
4. Tensiones constitutivas del movimiento latinoamericano de CVC
Antes de abordar el tema estratégico, es importante esbozar un brevísimo apunte sobre dos tensiones centrales sobre las que ha ido tomando forma el movimiento latinoamericano de CVC. Por un lado, la tensión sobre las formas de organización y toma de decisiones al interior del movimiento, que se sostiene en posiciones diversas que van desde el trabajo cultural en red hasta el impulso de frentes populares, desde la construcción de redes virtuales hasta la consolidación de experiencias con arraigo territorial. Por otro lado, la tensión sobre las formas de construir la relación entre el movimiento y los estados, que se desenvuelven de manera variable entre la negación, la confrontación y el acuerdo, dependiendo de las condiciones políticas existentes en cada país y el grado de fortaleza de las organizaciones.
Existen otras tensiones más coyunturales vinculadas a la captación de fondos internacionales que, si bien se ubican en varios de los procesos de articulación al interior del movimiento, no se expresan como tensiones generales del movimiento, salvo en el caso del Programa IberCultura Viva Comunitaria, el cual es problematizado en la misma clave de la tensión movimiento-estado, ya que los fondos provienen principalmente de los Estados que participan en dicho programa. Finalmente, existen otras tensiones que han ido madurando fuertemente dentro del movimiento que, si bien siempre han existido como posiciones y han tenido una presencia en el espacio discursivo del movimiento, recién están cristalizándose en los debates, decisiones y representaciones, siendo éstas las relaciones intergeneracionales, interculturales y de género. En este caso nos detendremos en las dos primeras tensiones en tanto tienen implicancias directas en la definición del período actual y la estrategia del movimiento.
Un punto importante a considerar es que las dos tensiones señaladas se han desarrollado de una forma en el ciclo de gobiernos progresistas y de otra en el actual ciclo de derechización de los gobiernos latinoamericanos. En la primera etapa dichas tensiones se constituyen dentro del proceso de construcción de políticas públicas favorables al campo popular y su punto de encuentro se hallaba entre la confrontación y el acuerdo sobre la profundización y ampliación de dichas políticas. En cambio, hoy dichas tensiones se encuentran dentro de un proceso de desmontaje de dichas políticas públicas y cuestionamiento directo a sus principales premisas políticas e ideológicas. Podríamos decir que, en lo referido a la relación entre movimiento y Estado, hemos pasado de un escenario de construcción a un escenario nuevamente de resistencia activa, no solo en lo institucional sino también en la dimensión de los movimientos sociales.
En este escenario las dos tensiones señaladas del movimiento latinoamericano de CVC pueden tender a ensimismarse e implosionar, con el riesgo de perder su dinámica dialéctica, creativa y su proyección política, tan necesarias para pasar de la resistencia a la ofensiva en un período adverso. El otro riesgo es el repliegue y ausentismo del escenario mayor.
5. Aportes para construir una estrategia del movimiento de CVC en el actual período
En este escenario, algunas voces plantean replegarse nuevamente a los fueros locales, al trabajo de resistencia comunitaria y retomar puntos específicos de agenda, sea territorial o sectorial, abandonando la disputa de lo estatal. Es decir, plantean una estrategia de lucha focalizada sobre puntos de agenda, replegándose al sector cultural y local. En otros casos, se busca volver a acumular fuerzas desde las estrategias de incidencia en las instituciones estatales actualmente dominadas por la derecha sobre la base de exigencias principalmente presupuestales y normativas, sin disputar el control del Estado. Consideramos que el principal problema de ambas estrategias es que no enfrentan la estrategia general de dominación en tanto no se plantean el reto de destituir el poder instaurado y constituir otro poder con capacidad de condensarse en prácticas y territorios concretos. Cabe señalar que la estrategia general de dominación se va a profundizar, no solamente en el ámbito de las políticas públicas sino en el control de la economía y de los territorios bajo una lógica de saqueo de los fondos públicos y de los bienes comunes, debilitando así las condiciones de rearticulación de los movimientos opuestos a su dominación.
Evidentemente el movimiento latinoamericano no es un partido que tiene como finalidad la disputa por la representación y conducción del Estado, pero la disputa por las políticas estatales implica consolidar fuerzas, sentidos comunes, símbolos y vínculos en el corazón mismo de nuestras comunidades locales y nacionales, donde actualmente está hegemonizando culturalmente las fuerzas conservadoras y autoritarias. En ese sentido, asumir la batalla cultural es asumir la impugnación al orden establecido por las derechas y movimientos conservadores, debilitando las fuentes de legitimación del poder que detentan para su dominio. Para dar esa batalla urge recuperar una proyección de totalidad (no totalitario) que nos permita actuar desde una posición afirmativa y, actualmente, esa proyección de totalidad es el horizonte de sentido al que llamamos Buen Vivir, esa reconciliación de nuestros modos de vivir con todo lo viviente, basada en lazos colaborativos. Esa proyección de totalidad debe expresarse en una voluntad de poder que re-articule nuestras fuerzas dispersas y, al mismo tiempo, nos permita articularnos con otros movimientos sociales y políticos transformadores, ya que solos no podremos enfrentar un reto tan grande. Para ello es necesario plantear algunas propuestas generales de estrategias que nos permitan lograr estos objetivos a nivel continental en los próximos cuatro años.
En primer lugar, la batalla cultural del movimiento de CVC requiere de una estrategia que pueda ser desplegada a nivel continental y que, a la vez, ponga por delante la diversidad de escenarios y posibilidades de cada experiencia local, regional y nacional. Tres espacios de confrontación son imprescindibles: nuestras comunidades, el mercado y el Estado. En las tres es viable gestar y perseverar en prácticas articuladoras que constituyan otras formas de convivencia basadas en la solidaridad, la justicia social, el respeto a la diversidad y la dignificación de todo lo viviente. El mercado y el Estado son instancias donde priman las prácticas de competencia, no obstante, también son los espacios en donde reposan las fuentes de poder del adversario y donde se construye una cultura cotidiana que legitima su poder. Por ello resulta imprescindible recuperarlos para la construcción comunitaria, pero disputando su sentido, prácticas y resultados con nuestros propios sentidos, prácticas y resultados. Necesitamos consolidar articulaciones productivas e intercambios de prácticas y saberes comunitarios que permitan sostener vínculos colaborativos y ello implica crear instituciones sostenibles desde nuestras propias fuerzas, en diálogo con el mercado y el Estado, sí, pero no bajo sus lógicas actualmente imperantes. Precisamos un punto de creación que pueda rebasar nuestros esfuerzos particulares y que prefigure la convivencia que queremos. Ello implica una construcción que parta del ámbito local y nacional pero que tenga dinámicas constantes de intercambios a nivel latinoamericano y, desde las cuales podamos disputarle al mercado y el Estado las formas de intercambios y legitimación, sobre la base de otras relaciones de producción, distribución y satisfacción personal y colectiva.
En segundo lugar, esa batalla cultural requiere de una permanente disputa y creación simbólica, afectiva, política, organizativa y económica. Por eso un punto central de la estrategia del movimiento de CVC está anclada en las fiestas, carnavales, yunzas, pukllays, festividades y el sinfín de celebraciones de la vida que nuestros pueblos despliegan a lo largo de nuestros calendarios y geografías en toda Nuestramérica. La fiesta como subversión gozosa del orden establecido es un gran ejemplo de una identidad y, al mismo tiempo, una estrategia de impugnación política, económica y cultural. Pero ese desborde de símbolos, afectos, memorias y prácticas también es una fuente vital que irradia otras identidades y formas de convivencia sobre la que podemos trabajar estratégicamente a nivel continental. Una tarea vital será asumir y potenciar las fiestas como el principal frente de la batalla cultural para conquistar la felicidad humana en armonía con nuestra Pachamama, no solo a nivel simbólico sino en sus múltiples formas de construcción de convivencia y producción social.
Finalmente, un tercer punto crucial es retomar el vínculo orgánico con las y los intelectuales, las organizaciones e instituciones de investigación, desarrollo y difusión de conocimiento. No para que hablen por nosotrxs o usufructúen las experiencias del movimiento, sino para potenciar el necesario reto de sintetizar los planteamientos de un horizonte civilizatorio alternativo al capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Para ello es necesario revalorar a nuestrxs propixs intelectuales, agricultorxs de memorias e innovaciones, quienes desde nuestras comunidades vienen cuidando y expandiendo conocimientos potencialmente transformadores y que aún no están validados en las instituciones académicas (ámbito que también debemos entrar a disputar). Plataformas formativas de intercambio de saberes y experiencias deben multiplicarse por toda Nuestramérica con el fin de conocer nuestras raíces y proyectar un horizonte reverdecido para la humanidad.
No obstante, los tres puntos planteados pueden quedar muy gaseoso si no se vinculan y retroalimentan con las propuestas que se han ofrecido para este IV Congreso Latinoamericano de CVC: desarrollo de congresos nacionales y de la Semana de la Cultura Viva Comunitaria, redefinición y fortalecimiento del Consejo Latinoamericano, creación del Instituto Latinoamericano por las Culturas Vivas Comunitarias, construcción de un equipo ampliado que desarrolle plataformas de comunicación, continuar con la lucha por el 0.1% y, sobre todo, la construcción de un Plan de Trabajo del movimiento de CVC para los siguientes cuatro años, donde se potencien las instancias nacionales pero también las locales y las articulaciones transversales como los círculos de la palabra.
Todas las alegrías y compromisos para esta hermosa creación colectiva que venimos impulsando. Que este IV Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria sea una profunda y duradera conmoción que atraviese el ímpetu de nuestras comunidades como un río caudaloso. En agradecimiento les compartimos la mirada latinoamericanista del maravilloso poeta afroperuano, Nicomedes San Cruz.
¡A gozar, hermanxs, que en el gozo comunal se forja nuestro espíritu!
¡A disputar el corazón y la imaginación de nuestros pueblos!
Guillermo Valdizán Guerrero
Un demonio Feliz
27 de abril de 2019. Lima, Perú
AMÉRICA LATINA (poema)
Mi cuate
Mi socio
Mi hermano
Aparcero
Camarado
Compañero
Mi pata
M´hijito
Paisano...
He aquí mis vecinos.
He aquí mis hermanos.
Las mismas caras latinoamericanas
de cualquier punto de América Latina:
Indoblanquinegros
Blanquinegrindios
Y negrindoblancos
Rubias bembonas
Indios barbudos
Y negros lacios
Todos se quejan:
- ¡Ah, si en mi país
no hubiese tanta política...!
- ¡Ah, si en mi país
no hubiera gente paleolítica...!
- ¡Ah, si en mi país
no hubiese militarismo,
ni oligarquía
ni chauvinismo
ni burocracia
ni hipocresía
ni clerecía
ni antropofagia...
- ¡Ah, si en mi país...
Alguien pregunta de dónde soy
(Yo no respondo lo siguiente):
Nací cerca del Cuzco
admiro a Puebla
me inspira el ron de las Antillas
canto con voz argentina
creo en Santa Rosa de Lima
y en los orishás de Bahía.
Yo no coloreé mi Continente
ni pinté verde a Brasil
amarillo Perú
roja Bolivia.
Yo no tracé líneas territoriales
separando al hermano del hermano.
Poso la frente sobre Río Grande
me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos
hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico
y sumerjo mi diestra en el Atlántico.
Por las costas de oriente y occidente
doscientas millas entro a cada Océano
sumerjo mano y mano
y así me aferro a nuestro Continente
en un abrazo Latinoamericano.
Nicomedes San Cruz