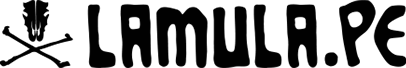SE BUSCA TRABAJADORES CULTURALES
Avatares del trabajo en las economías creativas del capitalismo cultural
Como si la obsolescencia de las cosas hubiera sido solo un paso hacia la obsolescencia del sujeto en sus formas de trabajo (Remedios Zafra)
Ante la creciente atención del sector cultural como generador de divisas y campo de legitimación del individualismo consumista, es necesario enfocarnos en un punto vital que sistemáticamente se descuida en este debate: El trabajo cultural y sus protagonistas. Al respecto compartiremos algunas reflexiones e intuiciones en diálogo con los aportes y datos del reciente Informe “Re/Pensar las Políticas Culturales” de UNESCO (2018).
Consecuencias del cambio tecnológico en el desarrollo del capitalismo global
Identifiquemos el período histórico. Desde fines del siglo XX hasta la actualidad se han acelerado cambios profundos a nivel tecnológico en la comunicación y la economía que vienen modificando las dinámicas globales del capitalismo. Estos cambios impactan en la reconfiguración política y cultural de identidades fragmentadas en un presente continuo y a la vez lleno de transitoriedad, carente de horizonte de transformación social. En ese clima surge el crecimiento en la economía mundial de las llamadas industrias culturales y creativas, las cuales conviven con la irreversible disminución estructural del trabajo asalariado y la precarización de los medios de vida y los derechos laborales de las y los trabajadores.
Dicho desempleo estructural, lejos de ser consecuencia de un período de crisis, se ha convertido en una tendencia mundial que se va acentuando rápidamente y tiene como una de sus causas al desarrollo tecnológico que inicio en el último cuarto del siglo pasado y que se potenció con el desenvolvimiento de internet y la globalización del mundo financiero. Este fenómeno se articula con la precarización de los medios de vida de las y los trabajadores en tanto la inestabilidad laboral que se produce no solo es deseable sino necesaria para las actuales lógicas capitalistas de comercio cultural. Esto quiere decir que vivimos en economías en las que el trabajo asalariado está disminuyendo y precarizándose, al mismo tiempo que toman velocidad los avances tecnológicos y se consolida el sector servicios y la especulación financiera, mientras aumenta de manera alarmante la brecha entre ricos (mayoritariamente residentes en países como EEUU, China y Reino Unido) y pobres en el mundo (mayoritariamente residentes en países de África, Asia, Oceanía y Centroamérica) [1].
La Nueva División Internacional del Trabajo Cultural
Estas características del período están íntimamente ligadas con aquello que el científico social Toby Miller denomina la Nueva División Internacional del Trabajo Cultural (NDITC) [2], distinta de la división del trabajo en la manufactura dominada por los países industrializados entre el siglo XX. Esta nueva división, basada en el cambio de una economía de producción a una de servicios a través de la incursión de los cambios tecnológicos a la economía mundial, implica un proceso de fortalecimiento del papel de las industrias culturales y creativas en la acumulación de ganancias sobre la base de la desigualdad laboral y las brechas de producción tecnológica en beneficio de los países del denominado “Primer Mundo”.
Miller identifica cuatro cambios que hicieron posible la consolidación de la NDITC, en una visión claramente tecnocrática y dominada por los expertos y creativos: “la preeminencia de la profesionalización y de la técnica; la importancia de la teoría para innovar y generar políticas públicas; la formación de un discurso del futuro y nuevas tecnologías intelectuales para ayudar a la toma de decisiones” [3]. Estos cambios se relacionan con las actuales preocupaciones de plataformas como el Foro Económico Mundial, también conocido como Foro de Davos, que en su informe de este año indica que la rapidez de los cambios tecnológicos obligará a las empresas a construir una estrategia de creación de empleos para sortear la transición que demanda la llamada “cuarta revolución industrial” [4], en vista que se prevé la pérdida de al menos siete millones de empleos “de oficina” hacia el 2021 debido a la automatización de áreas de inteligencia artificial, robótica, nanotecnología, impresiones 3D, entre otras (RPP Noticias, 2016).
Así, la NDITC implica formas más sofisticadas y eficaces de vincular productividad, explotación y control social en geografías articuladas por enclaves de producción cultural que vinculan de manera asimétrica a los países “desarrollados” (con profesionales hiper calificados, con mejores salarios, pero sin derechos laborales) y los países “emergentes” (con trabajadores en su mayoría no especializados en las exigencias del cambio tecnológico, con bajos salarios y también sin derechos laborales). En este escenario, los protagonistas son las burguesías privadas nacionales (en el caso de países de Europa, EEUU, China, India, entre otros pocos) y las corporaciones multinacionales del sector cultural. Ellas son quienes mantiene un evidente control sobre el intercambio mundial de las mercancías de las principales industrias culturales, tal como indica el mencionado informe de UNESCO [5], sobre la base no solo de la flexibilización de las condiciones laborales de las y los trabajadores culturales, sino del disciplinamiento de los gobiernos nacionales para desarrollar políticas y gestiones culturales en un lineamiento predominantemente comercial, orientado a los centros de poder del mercado global.
Nuevas tecnologías, industrias culturales y precariedad del trabajo cultural
Para ello dichas burguesías y corporaciones multinacionales han construido y asentado un discurso basado en el embellecimiento de las “industrias culturales” [6]. Un primer elemento de dicho discurso sustenta el desarrollo de economías basadas en la creatividad e innovación que supuestamente resultan menos contaminantes que aquellas de la Revolución Industrial del siglo XX. Un segundo elemento es la diversidad cultural como clave que otorga valor adicional a las mercancías en un contexto internacional de comercio. En tercer lugar, las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) como herramientas eficaces para ampliar el acceso de las mercancías culturales, a través de las cuales se cerrarían las brechas de desigualdad de consumo y se difuminaría la diferencia entre productores y consumidores.
En ese cuadro discursivo se ubica la idealización del trabajador(a) cultural de estas economías creativas como un ser autónomo, emancipado de patrones e imposiciones ideológicas, capaz de materializar libremente su esfuerzo desde los nuevos dispositivos tecnológicos. En sintonía con el sentido común neoliberal, se romantiza la precariedad e incertidumbre laboral de trabajadores profesionalizados y, por otro lado, se oculta la extensa red de vínculos laborales trans-territorializados que albergan situaciones de explotación, e incluso esclavitud, en países de Asia, África o América Latina.
Las y los trabajadores culturales profesionalizados, también llamados “cognitariado” (Negri) o “precariado” (Standing), se caracterizan generalmente por contar con empleos inseguros, recurrentes períodos de desempleo, acceso incierto a vivienda o recursos públicos y no gozan de fuentes no salariales de ingreso (vacaciones pagadas, seguridad social, pensiones, etc.). Todo ello independientemente de su nivel de profesionalización [7]. En compensación, las empresas exigen a este tipo de trabajadores que cuenten con habilidades como creatividad, colaboración, persuasión y adaptabilidad para ser productivos en un medio signado por la incertidumbre y la transitoriedad. Remedios Zafra, escritora y profesora, enumera tres elementos críticos para trabajadores vinculados a las funciones “creativas” de la producción cultural: 1) contextos laborales altamente competitivos que quiebran los lazos de solidaridad entre iguales; 2) burocracias digitales que impiden disponer de tiempo para la creación e investigación y; 3) nuevo sistema de valor donde prima la tecnología, las redes y las estadísticas, “de forma que se posiciona a los creadores (como prácticamente a todos los sujetos productores hoy) a partir de su mayor o menor visibilidad, su mayor o menor influencia” (ZAFRA, 2017, pág. 26).
A ello se suman todas aquellas personas que trabajan en alguna etapa de la fabricación de los dispositivos tecnológicos que serán utilizados en los ya mencionados trabajos creativos. Por ejemplo, en la fabricación de herramientas tecnológicas altamente contaminantes como celulares, computadoras, equipos de sonido y cámaras, que luego serán usadas en la industria de cine, video-juegos, música, entre otros. “Trabajadoras y trabajadores del mundo se convirtieron en el fondo invisible del trabajo cultural” en la sociedad de la información impulsada desde el Norte Global (MILLER, 2018, pág. 32). Además, si vemos la lista de países que concentran el trabajo creativo y la lista de países que se ocupan de elaborar los materiales para la fabricación de equipamiento cultural veremos cómo se expresa geográficamente la NDITC. Este situación no solo es producto de las características de la relación capital-trabajo que define la economía capitalista actual sino de los vínculos de dicha relación con otras formas históricas de dominación referidas a la raza y el género [8], las cuales refuerzan el patrón de poder sobre la base de la explotación de los cuerpos y territorios principalmente de pueblos indígenas y mujeres a lo largo del mundo.
Los Tratados de Libre Comercio (TLC), acuerdos surgidos como producto del Consenso de Washington, firmados desde inicios de este siglo entre países de América Latina y los países beneficiados en la actual NDITC [9], han evidenciado dichas desigualdades, propiciando la reprimarización de la matriz productiva de la región latinoamericana y la flexibilización de las condiciones laborales de las y los trabajadores de los países “emergentes”. Ello ha provocado el crecimiento del sector servicios en desmedro del sector manufacturero, asimetría en los porcentajes de exportaciones de productos y servicios culturales, debilitamiento de mercados internos, altas brechas salariales entre países y migración de profesionales del Sur al Norte Global. Así se desarrollan las contradicciones del capitalismo cultural: mercancías protegidas y trabajadores desprotegidos, libre movilidad de exportaciones de mercancías culturales y cierre de fronteras para quienes las produjeron, interconectividad y propiedad privada intelectual. Ello ha servido para profundizar relaciones asimétricas en el ámbito económico y perpetuando los roles consignados por la NDITC a los países “desarrollados” y los “emergentes” del sur [10].
Informe “Re/Pensar las Políticas Culturales” de UNESCO y alternativas
En el marco de la presentación del Informe “Re/Pensar las Políticas Culturales” de UNESCO (2018), vale la pena analizar en qué condiciones laborales se desarrollan los 30 millones de empleos que producen las industrias culturales en el mundo, cómo se distribuye geográficamente ese número de empleos y en cuántas manos se concentran los 2,25 billones de dólares que dichos empleos producen [11], teniendo en cuenta que las plataformas de tecnologías digitales están propiciando una inmensa concentración de mercado (por ejemplo, el 95% del valor de la economía de las aplicaciones es acaparado por 10 países, en su mayoría del Norte Global). Todo indica que este crecimiento se canaliza, de manera desigual, a través del caudal trazado por la NDITC, profundizando brechas entre países “desarrollados” y países “emergentes”.
Ante ello, los Estados, que deberían ser las instituciones que velen por aminorar las asimetrías relatadas, se encuentra en una posición subordinada respecto a las burocracias burguesas de los países “desarrollados” y las corporaciones multinacionales dentro del entramado del capitalismo cultural [12]. Al respecto, el informe de UNESCO señala problemas de orden estatal como: presupuestos insuficientes para la aplicación integral de políticas culturales, políticas sobre medios de información y comunicación de servicio público que no atienden a la totalidad de los grupos sociales, falta de inversión en contenidos locales e implementación de regímenes de cuotas para fortalecer la producción local y nacional en medios. Estos problemas identificados, enunciados por UNESCO en clave de propuestas para los Estados, son apenas paliativos ante las consecuencias de la ya mencionada asimetría global, reduciendo el rol de los estados nacionales a la función de cargar con los pasivos de dicha asimetría.
Precisamos medidas de mayor contundencia. El creciente impacto económico de las industrias culturales en este escenario de cambios tecnológicos debe llevarnos a los movimientos, partidos y estados a priorizar iniciativas para proteger los derechos laborales de las y los trabajadores culturales que participan en todas las etapas del circuito productivo cultural, con el fin de disminuir las ya mencionadas tendencias a la precariedad laboral. Para ello es necesario ver más allá del “individuo profesional” e identificar el potencial de redes comunitarias, empresas autogestionarias, asociaciones cooperativas y diversas expresiones concretas de economía solidaria, sobre las que se pueda promover la generación de más y mejor empleo, en lógicas distintas a las que reproducen las asimetrías propias de la NDITC.
Democratizar el sector cultura no solo implica ampliar el acceso a productos y servicios a la mayor cantidad de gente [13] sino, ante todo, disputar la lógica capitalista actual desde las fuerzas concretas de producción colectiva de nuestros pueblos, consolidándolas en circuitos productivos y alineando políticas públicas que faciliten esa creación de maravillas. Asimismo, es vital promover el fortalecimiento de instituciones públicas de profesionalización e investigación (universidades, institutos, observatorios, etc.) que ayuden a equilibrar los intereses lucrativos de los agentes del mercado con los aportes culturales de nuestros pueblos creadores y de sus trabajadores culturales, brindándoles a estos últimos conocimientos y herramientas técnicas para su desarrollo integral.
Estos lineamientos deben asentarse en acuerdos regionales que pongan de relevancia al sector cultural en un plan de conversión de la matriz productiva de nuestros países, pasando de economías primario-exportadoras a economías diversificadas que apuesten a lógicas productivas de reciprocidad y redistribución que respeten a nuestra Madre Tierra. Ello implica ver más allá de las actualmente llamadas “industrias culturales” asentadas en el mercado global, incorporando en los circuitos productivos culturales a esas dinámicas vivas que han encajonado con el nombre de “patrimonio inmaterial”.
Nos referimos al torrente de fiestas, rituales, festividades y carnavales que se realizan en cada territorio de nuestros países. Estas potencias, a pesar de ser amenazadas por los procesos de mercantilización, urbanización y desacralización, propios del proceso mundial de globalización, tienen una presencia extendida y una impresionante vitalidad integradora, espiritual y económica. Según el historiador y antropólogo Jaime Urrutia, solamente en el Perú se calculan “3,000 fiestas colectivas de toda índole, la mayoría de ellas en homenaje a un santo patrón, expresando creencias mágico-religiosas de una región particular” (GONZÁLES, 2017, pág. 65), estas expresiones producen un movimiento de empleos y servicios (hospedajes, restaurantes, transporte, etc.) cuyos beneficios quedan en los pueblos festivos, promoviendo el florecimiento cultural, la descentralización y manteniendo vivas nuestras identidades. Esa plataforma cultural de encadenamientos productivos y conmovedores, que se centra no en la forma valor sino en la forma comunidad [14], puede ser la base del replanteamiento de nuestras economías en una clave diferenciada de la que propone el actual capitalismo cultural a nivel global.
Guillermo Valdizán Guerrero
Lima, mayo de 2019
[1] “2015 será recordado como el primer año de la serie histórica en el que la riqueza del 1% de la población mundial alcanzó la mitad del valor del total de activos. En otras palabras: el 1% de la población mundial, aquellos que tienen un patrimonio valorado de 760.000 dólares (667.000 euros o más), poseen tanto dinero líquido o invertido como el 99% restante de la población mundial. Esta enorme brechaentre privilegiados y el resto de la humanidad, lejos de suturarse, ha seguido ampliándose desde el inicio de la Gran Recesión, en 2008. La estadística de Credit Suisse, una de las más fiables, solo deja una lectura posible: los ricos saldrán de la crisis siendo más ricos, tanto en términos absolutos como relativos, y los pobres, relativamente más pobres” (El País, 2015).
[2] MILLER, 2018.
[3] Ibíd., pág. 33.
[4] “Hoy en día, factores como los avances tecnológicos, las preferencias en los trabajos y otros más, están modificando el modelo de desarrollo profesional que se conoce hasta ahora, el cual definitivamente no podrá continuar de la misma manera para las próximas generaciones” (World Economic Forum, 2019).
[5] Si bien el valor de las exportaciones mundiales de bienes culturales ha aumentado (de 212,800 millones de dólares en 2013 a 253,200 millones de dólares en 2014), las partes de mercado de las exportaciones mundiales de bienes culturales siguen afirmando desequilibrios entre países “desarrollados” (26,5%) y países “menos adelantados” (0,5%). Además, dichas exportaciones se encuentran “insuficientemente diversificadas” (los países “desarrollados” representan el 23,3% de exportaciones mundiales del mercado de la música, el 32% del mercado de las artes visuales y el 18,3% del mercado editorial). (UNESCO, 2018).
[6] “Son los sectores de actividad que tienen como objeto principal la creatividad, la producción o reproducción, la promoción, la difusión y la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. El concepto de industria cultural y creativa debe entenderse no en el sentido puramente “industrial” del término, sino en el sentido de sectores de actividad organizada, compuestos por las funciones necesarias para permitir que los bienes servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial lleguen al público o al mercado. Por ello, no se limitan a los productores de contenidos, sino que engloban todas otras actividades conexas o relacionadas que contribuyen a la realización y la difusión de los productos culturales y creativos, es decir, reproducción y duplicación; soporte técnico y equipamiento de apoyo; promoción, difusión, circulación, venta y distribución; conservación; comunicación, información y formación” (UNESCO, 2010, pág. 17).
[7] STANDING, 2014, pág. 27-30.
[8] “… estamos inmersos en un proceso de reclasificación social de la población del mundo, a escala global. Es decir, las gentes se distribuyen en las relaciones de poder, en una tendencia que no se restringe solamente a las relaciones capital-salario, sino que ahora concierne más a todo lo que ocurre con el conjunto de la explotación capitalista, así como con las viejas formas de dominación social embutidas en esos constructos mentales de la modernidad que se conocen como raza y género” (QUIJANO, 2014, pág. 278).
[9] “En resumidas cuentas, los países de la región optaron por una profunda apertura financiero- comercial a la vez que se restringieron los grados de libertad o acción de los Estados” (ALAYZA y SOTELO, 2012, pág. 4).
[10] “Los TLC constituyen mecanismos que profundizan relaciones asimétricas entre los países desarrollados y las economías de los países del sur, mediante los cuales se fijan relaciones económicas de perversa complementariedad: fijando el rol de los países en vías de desarrollo como países proveedores de materiales primas, y consumidores de productos industrializados y de tecnología de los países desarrollados”. (Ídem, pág. 63).
[11] UNESCO, 2018.
[12] “El Estado no ha desaparecido ni va a desaparecer a corto plazo. El capital necesita más que nunca el Estado, pero no el llamado moderno Estado-nación. Porque el moderno Estado-nación requiere, para ser efectivo, un proceso de relativa, pero real e importante, democratización del control del trabajo y de la autoridad pública. Esto es absolutamente incompatible con la actual tendencia dominante del capitalismo, sometido en su conjunto al interés de creciente re-concentración del control del trabajo, de recursos, de productos, y para todo lo cual requiere reconcentrar aún más el control del Estado. El neoliberalismo insiste, y eso es casi cómico, que el mercado es contrario al Estado. Pero no tiene sentido en la realidad. Sin Estado, ese mercado sería simplemente imposible. La entrega de la producción y distribución de servicios públicos al mercado dominado por las corporaciones, es una imposición del Estado. Pero para eso ha sido necesario primero desalojar del Estado a la representación política de los intereses sociales de las capas medias y de los trabajadores. Es decir, ha sido necesario una re-privatización del Estado, para re-privatizar el control de la economía” (QUIJANO, 2014, pág. 281).
[13] Consideremos que el objetivo de “acceso a servicios y productos culturales” en el ámbito de las industrias culturales se viene alcanzando, aunque con dificultades, en nuestra región: “El acceso, la calidad y la oferta de la cultura en América Latina han aumentado en este siglo. Casi seis de cada 10 personas lo ven así y la mayoría valora también que seguirá creciendo. La música, el vídeo y la lectura son los hábitos favoritos, entre otras razones, porque son gratuitos y de fácil acceso. La primera gran radiografía latinoamericana muestra hábitos culturales de asiduidad regular o baja, especialmente en Centroamérica. Son 20 países de habla hispana, más Brasil, donde la media del Producto Interior Bruto (PIB) dedicada a la cultura está por debajo del 0.5%, mientras la presencia de Internet crece considerablemente (el 40% tiene acceso) y se convierte en una especie de contrapeso a las políticas oficiales” (El País, 2014).
[14] VALDIZÁN, 2019.
BIBLIOGRAFÍA
ALAYZA, Alejandra y SOTELO, Vicente (2012). Revisión del impacto de los TLC en América Latina. Link: https://www.ocmal.org/wp-content/uploads/2017/03/NO-TLC_en_AmericaLatina1.pdf
El País (2015). El 1% más rico tiene tanto patrimonio como todo el resto del mundo junto (artículo publicado el 13/10/2015).
Link: https://elpais.com/economia/2015/10/13/actualidad/1444760736_267255.html
(2014). Latinoamérica tiene hambre de cultura (artículo publicado el 18/09/2014). Link: https://elpais.com/cultura/2014/09/17/actualidad/1410981112_655895.html
GONZÁLES Carré, Enrique y otros (2017). En busca de educación y cultura. Lluvia Editores, Lima.
MILLER, Toby (2018). El Trabajo Cultural. Gedisa, Barcelona.
QUIJANO, Aníbal (2014). Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder. CLACSO, Buenos Aires.
RPP Noticias (2016). Foro de Davos: en los próximos 5 años se perderán 7 millones de empleos (artículo publicado el 18/01/2016). Link: https://rpp.pe/economia/economia/en-proximo-lustro-se-perderan-7-millones-de-empleos-segun-foro-economico-noticia-930566
STANDING, Guy (2014). Precariado. Una carta de derechos. Capitán Swing Libros, Madrid.
UNESCO (2018). Re/Pensar las Políticas Culturales. Creatividad para el desarrollo. Resumen de Informe Mundial. Link: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260678_spa
UNESCO (2010). Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas. Link: http://www.lacult.unesco.org/docc/prueba_06_largo.pdf
VALDIZÁN Guerrero, Guillermo (2019). Sobre el trabajo artístico en el capitalismo y la forma-comunidad (artículo publicado el 02/02/2019).
Link: https://aliasperu.lamula.pe/2019/02/02/sobre-el-trabajo-artistico-en-el-capitalismo-y-la-forma-comunidad/aliasperu/
Word Economic Forum (2019). Carreras del siglo XXI, nuevo aliento profesional (artículo publicado el 25/02/2019). Link: https://es.weforum.org/agenda/2019/02/carreras-del-siglo-xxi-nuevo-aliento-profesional/
ZAFRA, Remedios (2017). El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital. Editorial Anagrama, Barcelona.